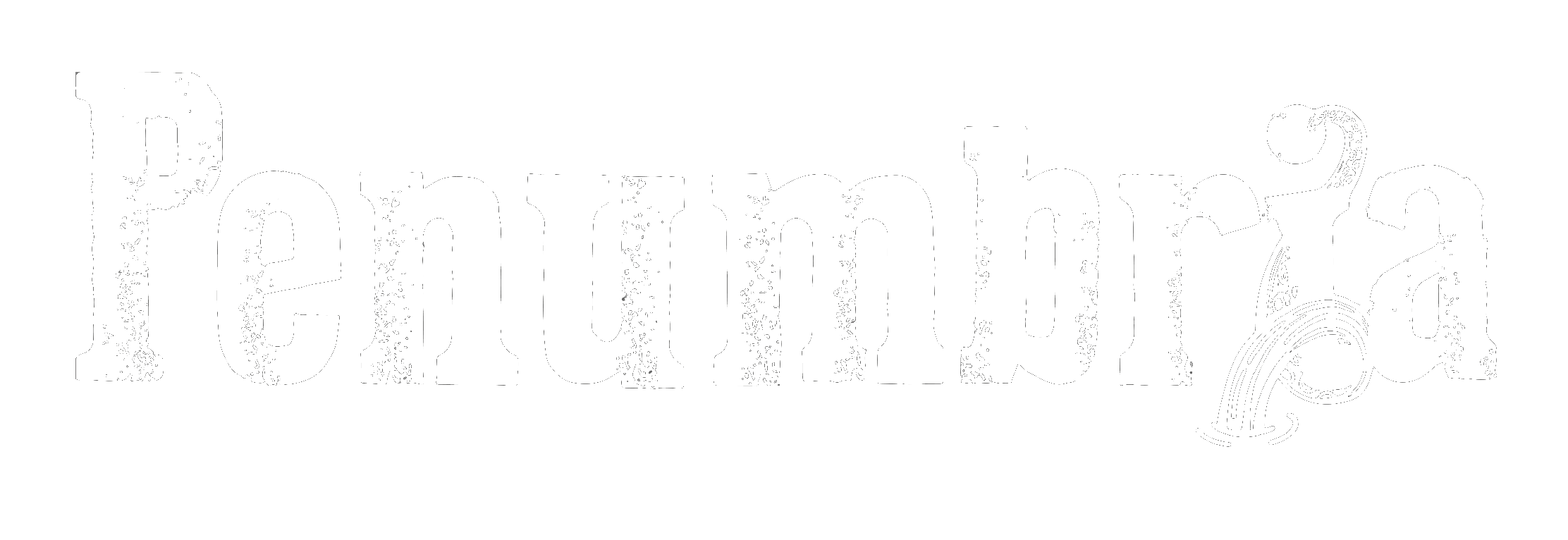LA DE LOS OJOS VIOLETAS
III
Emiliano González
En “Los ojos color de topacio” del mexicano Jorge de Godoy, el narrador cuenta cómo “unos ojos dorados lo han perseguido trágicamente a través de los siglos”. En el cuento de Bradbury, “Eran morenos y de ojos dorados”, las almas de extraños seres ocupan cuerpos terrestres. En Refllejos en un ojo dorado de Carson McCullers es analizado el complejo de Aquiles. El horror y el amor, el espanto y la belleza se unen en todas estas narraciones.
La mujer de ojos verdes ocupa en el decadentismo y en el modernismo un lugar tan destacado como el de la de los ojos violetas, pero ya le he dedicado un ensayo entero de mi libro Historia mágica de la literatura.
En la novela Sonyeuse (1891) de Lorrain los pétalos marchitos de camelias y de violetas que rodean la tumba de Lady Mordaunt son emblemas de desolación. En un poema del narrador, escrito a los veinte años, el lirio azul del bosque de Brocelianda es inspirado por un recuerdo infantil en que aparece Lady Mordaunt (cuyo esposo parece un ave de rapiña). Las obsesiones edípicas relacionadas con los ojos abundan en los escritos narrativos de Lorrain. En Sonyeuse, las dos Elenas tienen los ojos azules. La novela es una especie de Alicia para jóvenes y adultos, versión trágica de la comedia, humor convertido en horror ––sin perder ingenio. Esto nos hace pensar en el ave de Poe, trágica en la versión definitiva del poema (un cuervo), cómica en la primera versión (un perico). También nos hace pensar en “El libro verde” de Machen (sin la moralina de Ambrose), ya que en el rapto de la nínfula Elena hay un recuerdo de Perséfona. La decapitación de la madre de Elena, Lady Mordaunt, nos recuerda a Alicia y a la enana acéfala Baubo de Eleusis. La novela de Lorrain no incluye ninguna alusión al hashish, aunque sí al opio cuando el autor menciona a Usher y a Ligeia. La decapitación de Lady Mordaunt se ve anunciada por un sueño premonitorio. Los guantes blancos del conejo de Alicia se vuelven los guantes negros funerarios del padre del narrador, guantes que influyen sobre el mexicano López Velarde, autor de “El sueño de los guantes negros”. La novela de Lorrain se inicia con una metáfora del final de Brujas la muerta (sobre campanadas como flores de metal) y de hecho Sonyeuse parece una colaboración de Lorrain y Rodenbach. Podemos decir que la novela de Lorrain se inicia donde la de Rodenbach concluye, y su prosa es tan buena como al del maestro belga. La Medusa (evocada entre líneas) parece una variación moderna de alguna historia del antiguo e imaginario Libro de Eibon de los mitos de Cthulhu, y anticipa los cuentos de Hazel Heald. El narrador imaginario de Sonyeuse es quijotesco, pues tiene recuerdos adolescentes de lecturas caballerescas. La voz de su madre, describiendo al siniestro Lord Archibald ––que entierra el cadáver acéfalo de su mujer, Elena, pues el esqueleto hallado después carece de cráneo–– y pidiéndole que nunca vuelva a escuchar detrás de las puertas, nos llevan a un cuento planeado (pero nunca escrito) por Polidori, sobre una dama condenada a tener cara de calavera por haber atisbado por las cerraduras. En Sonyeuse, las imágenes de Lord Archibald peinando los cabellos de una cabeza momificada, en un pabellón aislado de un antiguo parque señorial, o besando los párpados apergaminados de esa cabeza en una habitación oscura, son inolvidables, sobre todo si sabemos que son los párpados de los ojos que le han inspirado al narrador los versos sobre el lirio azul.
El soneto al color azul, de Keats, con “la vida del cielo”, el “dominio de Cynthia”, el “amplio palacio del sol” y “la vida del océano”, unido al verde en las violetas y “grande cuando está en el Ojo”, inspira a Rimbaud pero también a Darío, que publica su libro Azul… en 1888, influyendo sobre muchos autores, entre ellos Belknap Long, el autor lovecraftiano, que en su novela Viaje a la oscuridad (1967) menciona “la hipnosis, el viaje psiquedélico hacia dentro, la disciplina yoga de los místicos hindúes, las ecuaciones y símbolos y prácticas mágicas de los hechiceros medievales y aun los encantos y conjuros de los doctores brujos tribales en lo que queda del África de hace un siglo”. Belknap Long se pregunta: “¿Qué era lo que el psicólogo Wilhelm Reich había dicho acerca del color azul, cuando sus gabinetes de terapia orgonal habían causado tanto entusiasmo entre los jóvenes dados a la experimentación de vanguardia como los famosos viajes psiquedélicos de nuestros días?” Belknap Long dice que para Reich el azul era el gran color universal para abrir los portales a toda vida, a toda conciencia en todos los lados del universo. En la novela de Belknap Long, “el color azul era tal vez más potente que el LSD al disolver las paredes de hierro de la realidad cotidiana y permitirle al visionario extasiado ver profundamente en el futuro y en el pasado y viajar hacia fuera a través del espacio intergaláctico al planeta más lejano”. Sin embargo, en la novela de Belknap Long un color intruso, no-euclidiano, se cuela por los portales que ha abierto la llave del azul.
Enid Starkie en su biografía de Rimbaud asegura que el azul ––llamado violeta por Rimbaud–– es el penúltimo paso alquímico para llegar al oro filosofal, y que los Ojos al final del soneto de las vocales son los ojos de la Divinidad encarnada en una muchacha. Yo diría que la joven de los ojos violetas ––como la de los labios naranja del poema en prosa “Infancia” –– configura el ideal femenino de Rimbaud, que es místico y sensual a la vez. En 1871, Rimbaud va a París acompañado por la de los ojos violetas, que es un amor platónico: lo abandona, lo defrauda y lo vuelve misógino, haciéndonos recordar a Dafne. Rimbaud, para escribir su soneto, se basa en el poema de Poe, “Eulalia”, en que el alma de la joven del título brilla fuertemente, “Astarté dentro del cielo”, cada vez que vuelve hacia arriba su ojo violeta de matrona. El ojo y Astarté impresionan a Lorrain, como lo demuestra en sus novelas Monsieur de Phocas y Ellen. Astarté es la luna para Poe, como podemos ver en el poema “Ulalume”, y la Astarté de “Eulalia” le sirve de base al mexicano Efrén Hernández para su fragmento sobre la luna con ojos violetas. La relación entre la luna y el ojo, señalada por Poe, influye sobre Buñuel. Eulalia es juna transformación imaginativa de Virginia Clemm, la prima y esposa de Poe. Durante la enfermedad de Virginia, Poe conoce a George Lippard, socialista de pelo largo que repudia la sodomía y escribe textos góticos, influyendo sobre Poe.
En el mundo de Rimbaud, la mujer de los ojos violetas, en vez de proponer el desarreglo de los sentidos, propone una unión de éstos, como Baudelaire en el soneto “Correspondencias”.
Baudelaire anota en sus Diarios íntimos: “Del color violeta (amor contenido, misterioso, velado, color de canonesa).” También “Safo la viril” tiene pupilas violetas, que vencen a las pupilas azules, en el poema “Lesbos”.
El rayo violeta de los ojos de la amada de Rimbaud, en la “O” del soneto sinestésico “Vocales”, no logra impedir el incidente homosexual y violento con Verlaine, incidente que parece sacado de un far west uranista. Quien conoce la historia, logra prevenirlo en su propia vida, y entonces el soneto se vuelve efectivo. En la biografía de Rimbaud, saltan a la vista el frío empeño social y el cálido empeño anti-social de impedir la felicidad del joven poeta y hacerlo realizar las villanías descritas por los decadentes, demostrando que la actitud maligna era real y no un mero papel irreal para ayudar al público a impedir el mal.
En la novela Balthazar (1958) de Durrell dice el Pachá Nimrod: “La pederastia es una cosa – el hashish es otra”.
El barón Corvo, en la novela El deseo y la búsqueda del todo (1934), demuestra que la mujer andrógina puede jugar el mismo papel de la mujer oscura y de la mujer de ojos violetas (no mencionadas por Corvo). En su novela, el autor niega su actitud previa, perceptible en Cuentos que me contó Toto (1898), ruidosamente homosexual.
Pero volvamos a Rimbaud. Podemos decir que las mujeres negras y el hashish de Las iluminaciones se vuelven el hombre negro y el opio de Una temporada en el infierno, como si el autor fuera una variación moderna de Salomón, autor primero del Cantar de los cantares y luego de El libro negro. En su comedia sobre el Marqués de Villena y las brujas, dice el español Francisco Rojas, del siglo XVI:
Provoca un sueño aquel unto,
Que es un opio de beleño
Que el demonio les ofrece
De calidad, que parece
Que es verdad lo que fue sueño.
Los personajes Sweet Marie y Lady Jane de los Rolling Stones implican una transformación de la palabra “marijuana”. El sonido de la locomotora en “Tercera piedra del sol” de Jimi Hendrix es un recuerdo del hashish del narrador en La nube purpúrea (1901) de Shiel, no de la mariguana de los muchachos de la pirámide en Piedra de sol (1957) de Paz. La cantante y escritora Marianne Faithfull ––biznieta de Masoch–– sugiere otra transformación. Anticipándose a Faithfull, la cantante brasileña Wanda de Sah nos ofrece desde 1965 una paradisiaca liberación de obsesiones masoquistas a través de la música. Nico, de The Velvet Underground, aparece poco tiempo después. El teatro, privado o público, emparentado con el ilusionismo, permite escenas excitantes que no son peligrosas para la mente ni para el cuerpo, y critica excesos de la educación tradicional.
Este tipo de teatro es un intento de representar, en un escenario, imágenes propias del teatro mágico de la literatura, un teatro que ayude más a los lectores que a los personajes de las novelas de Hesse, Joyce, Kafka, Nabokov y otros. Mi cuento “Episodios de la vida del Marqués Invisible” es un ejemplo más del teatro mágico, pero en vez de formar parte de una novela es un texto independiente. Sólo en su título hay una alusión a una novela imaginaria. En mi cuento hay una constante de las narraciones sobre Dafne: la relación entre la adolescente y el misterio, a veces el espanto, presente en el cuento extraño del argentino H. A. Murena, “El sombrero de paja”. En Lolita de Nabokov una trama psicológica realista se une sutilmente con otra, sobrenatural o fantástica (hecho que algunos críticos ignoran) y la sexualidad culmina en el horror, al estar obstaculizado el erotismo por el mundo del cazador encantado, hecho de ilusiones engañosas, la principal de las cuales es Lolita. Varias narraciones, largas y cortas, anticipan Lolita: “La aventura de un hombre desesperado” del abate Prévost, El gran dios Pan de Machen con ilustraciones de Beardsley (novela sobre nínfulas y sátiros), “La hija de mi amada” del español Goy de Silva, María Fernanda del argentino Bartlett, y un cuento del mismo Nabokov. Lolita es asimismo una transformación de Flossie, una Venus de quince años, novela pornográfica anónima publicada por la Erotica Biblion Society de Londres y Nueva York.
Recuerdo que cuando entregué al suplemento cultural “Fin de semana” mi cuento sobre la colegiala Dafne y el Marqués Invisible lo acompañé con un collage en que aparecía el diablo con alas de murciélago, y el pintor era comparado con un murciélago. Dafne menciona el diablo al comienzo de La vida por amor de Braddon y el padre Faustino describe al diablo al comienzo de Las educandas (1950) de Goy de Silva. Según el padrecito, el diablo es un “jazzista” negro o un “galán apolíneo” que finge “generosos sentimientos”. El fragmento está influido por Pena bajo el sol (antes titulada Negrillo saltarín), una novela de Firbank en que aparecen colegialas con demonios voladores que tienen alas de murciélago, imagen que re-aparece, algo transformada, en mi novela Neon City Blues (2000). En un cuento de horror, Valle Inclán observa: “Beatriz evocaba el recuerdo de aquellas blancas y legendarias princesas, santas de trece años ya tentadas por Satanás”. La bella adolescente Flora, vampirizada por su misterioso antepasado en la novela de Malcolm Rymer, Varney el vampiro ––personaje inspirado por el vampiro que ataca a su propia hija en “El Giaour” de Byron–– también es una imagen relacionada. La adolescente se pregunta “¿Qué era?” antes de ser atacada por el vampiro. La pregunta pasa luego a ser el título del cuento de O’Brien sobre el vampiro invisible. La adolescente se pregunta si es sueño o realidad. El vampiro está en una pintura, que es un retrato del antepasado (un suicida que ha sido vicioso). Ese antepasado es idéntico a un vecino reciente llamado Francis Varney, el villano de la novela, que quiere adueñarse de la casa de Flora. Un par de títulos de libros de Bierce, ¿Pueden ser tales cosas? y En medio de la vida, provienen de fragmentos de la novela de Rymer. La hija del verdugo, personaje de Bierce, se basa en la hija del mercader, personaje de Rymer que aparece en la portada de Varney, junto a imágenes de diablos con alas de murciélago volando sobre la adolescente dormida. Rymer, autor de El monje negro y Ada la traicionada, es precursor de Nabokov. En la novela de Rymer sobre Flora y el vampiro, el retrato de Varney parece seguir con los ojos a quien se pasee por la habitación, detalle que pasa a la novela de Lovecraft sobre Charles Dexter Ward. El vampiro Varney, “de habilidad y fuerza sobrehumanas” y la capacidad de Varney para volverse invisible en momentos oportunos, influyen sobre O’Brien y Maupassant. El reloj (horloge) de la catedral, al inicio de la novela de Rymer, reafirma en Maupassant la impresión de su lectura del poema de Baudelaire sobre el tiempo-vampiro. “La mano destructora del tiempo”, dice Rymer en el capítulo LXI, repitiendo a Polidori, después de mencionar varios sonidos de relojes en la medianoche. En otra ocasión, al confundir una pesa de reloj con el vampiro, un personaje dice que Varney es un vampiro y no una pesa de reloj.
El vampiro y Flora nos llevan al tema del vampiro unido a la flor, tema que aparece por primera vez en “El Giaour” de Byron, obra poética en que la flor es maldita y en que es descrita la neblina morada (purple haze) del “simún” del desierto, una descripción hecha por el viajero Bruce.
Otros personajes de la novela de Rymer, el conde que vive en un castillo en las montañas de Hungría y muere, pudriéndose vertiginosamente, y una aparición, el misterioso desconocido en el barco, influyen sobre Stoker cuando escribe Drácula. La frase “after dark across the fields” pasa a ser el título de un cuento de M. R. James, “After Dark in the Playing Fields” (“Cuando anochece en el parque”).
En Las educandas de Goy de Silva figura el “Diario de una colegiala”, en que la narradora se llama Elena, tal vez porque Dafne es un nombre más común en Inglaterra que en España y porque no tiene complejo de Dafne. La narradora afirma que habría preferido, a los ejercicios violentos, pasear por “floridos senderos entre praderas deliciosas donde paciesen corderitos encintados, al cuidado de parejitas de pastores, como en los cuadros de Watteau”. Ante la deformación del deporte que implica la actitud anti-cultural de los deportistas de su época ––una anormalidad a la moda–– la colegiala sueña con “un campo de fútbol, entre los campos floridos, donde los deportistas juegan con un corazón”.
****
Autor de Miedo en castellano (1973), Los sueños de la bella durmiente(1978, ganador del premio Xavier Villaurrutia), La inocencia hereditaria(1986), Almas visionarias (1987), La habitación secreta (1988), Casa de horror y de magia (1989), El libro de lo insólito (1989), Orquidáceas(1991), Neon City Blues (2000), Historia mágica de la literatura I (2007) yEnsayos (2009).