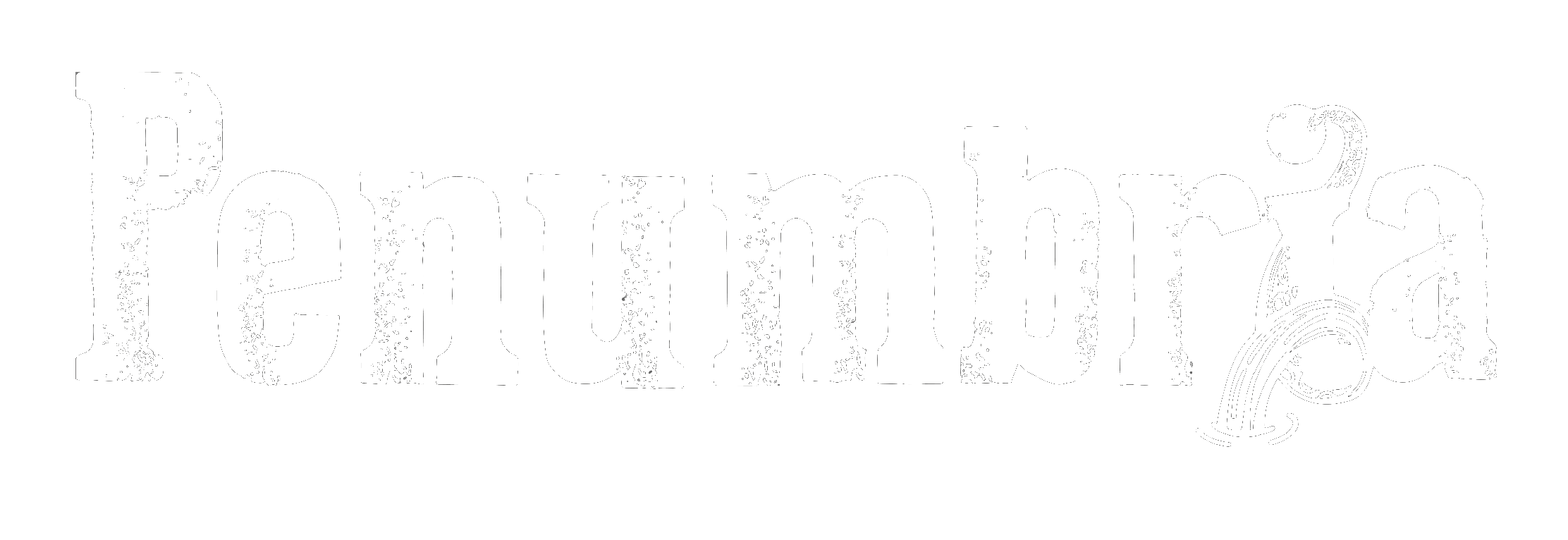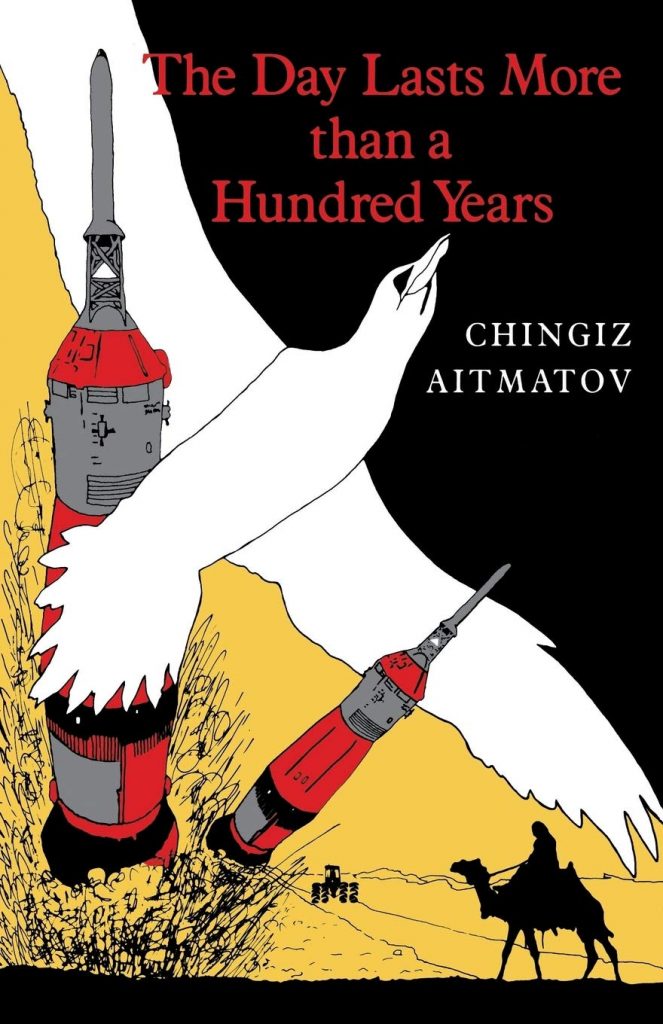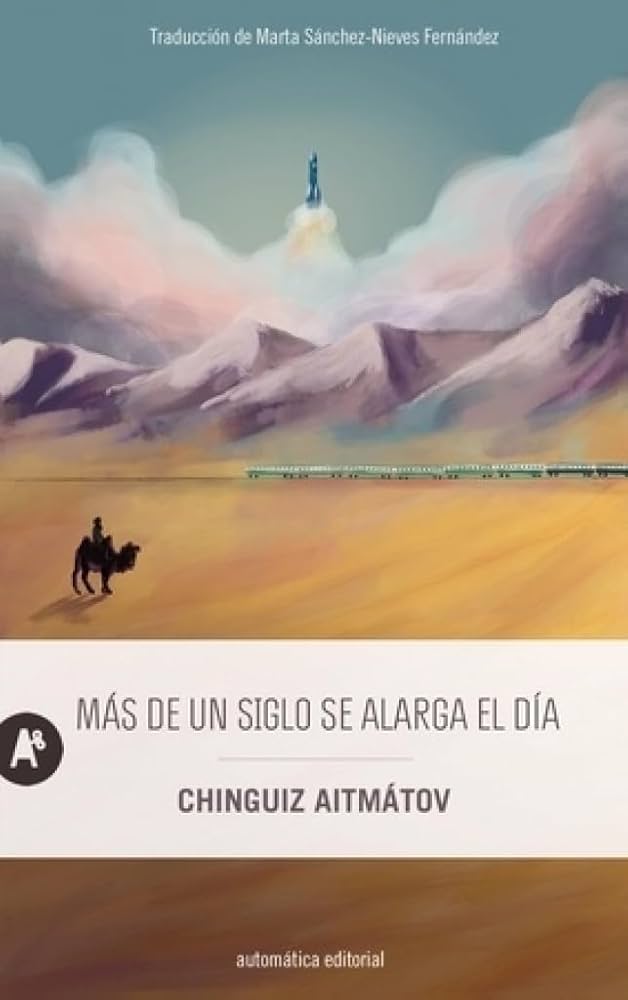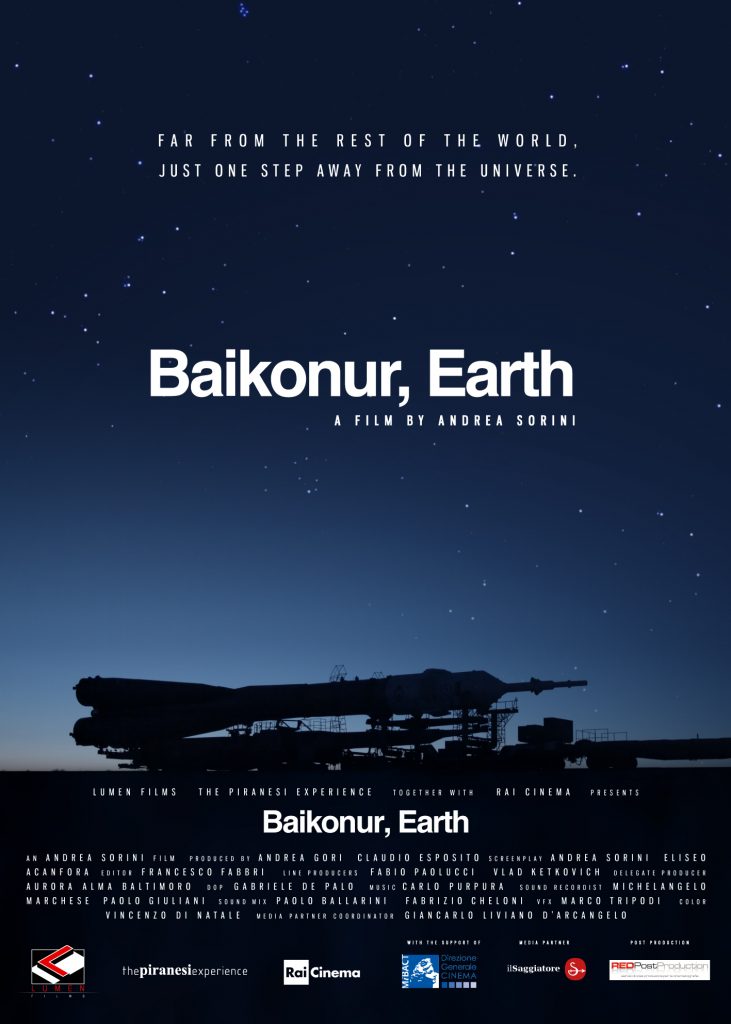CARACTERÍSTICAS DEL CYBERPUNK KAZAJO
ontologías periféricas, residuos tecnológicos y la tierra como interfaz
Juan Manuel Díaz
Esta es la tercera y última entrada sobre el cyberpunk kazajo, las cuales, en el fondo, han sido una reflexión genealógica sobre el cyberpunk en su conjunto y lo que propongo que ocurre con el género: ha sufrido una transformación, y de ser un subgénero deviene ahora en un género independiente que puede o no puede ser ciencia ficción. Con todo, el término cyberpunk kazajo aún no designa un subgénero consolidado ni un corpus narrativo sistemático. Pero sí puede pensarse como un horizonte estético-ontológico emergente, una sensibilidad periférica donde confluyen tres elementos:
la ruina tecnológica de la modernidad soviética
la datificación silenciosa del presente postcolonial
la espiritualidad residual de una cultura marcada por el nomadismo y el chamanismo
Tal vez el término que merezca aclaración es la idea de datificación, término venido de los estudios de la información para referirse al proceso mediante el cual registros de la realidad se convierten en datos que, después de ser ordenados, se vuelven información enfocada a la toma de decisiones. Es de esta forma que el registro de la realidad por medio de imágenes deviene en datos y en información. El presente postcolonial en la estepa kazaja es un simple registro, no de vidas ni de experiencias, sino de datos para alimentar a la máquina capitalista. No es un registro fidedigno de lo real, sino meras representaciones para alimentar al algoritmo de motores de búsqueda.
Ahora bien, a diferencia del canon anglosajón o japonés —que tematiza megaciudades, mutaciones biotecnológicas y rebelión individual—, el cyberpunk kazajo opera en una escala distinta: la vastedad de la estepa, la obsolescencia de los dispositivos y la vigilancia atmosférica. En este estadio, el cyberpunk kazajo más que un género es una sintomatología estética del trauma posthistórico del colapso soviético. Esta colección de síntomas no es exclusiva de lo audiovisual sino que nace de la narración y, específicamente hablando, de la literatura. Estoy pensado en Chinguiz Aitmatov y su alegoría de un tren espacial: al conectar la imagen del ferrocarril con el cohete establece un antecedente a lo que he venido a llamar en estas entregas como lo tecnochamánico, el cruce de una espiritualidad con un pie las tradiciones espirituales preislámicas y animistas más cercanas a la religión tradicional llamada tengrianismo (por creer en el dios principal Tengri, el dios del cielo).
*
*
Una de las raíces más profundas de esta sensibilidad puede rastrearse en su obra Un día más largo que un siglo (1980). Aunque kirguís, Aitmatov escribe desde y sobre el espacio cultural centroasiático que incluye Kazajistán. Aquí, un entierro en la estepa se entrelaza con una historia paralela de cosmonautas capturados por una civilización superior. La novela narra un día en la vida de un trabajador ferroviario de nombre Burranyi Yedigei y sus esfuerzos de enterrar a su mejor amigo. En la travesía a lo largo de la estepa se narra su vida personal y la vida de su país. Aquí el espacio no es aventura ni ciencia, sino margen ontológico. Lo central es la superposición entre mitología nómada, ciencia ficción y crítica civilizatoria. El tren que atraviesa la estepa es símbolo de modernidad, pero también de colonización. La tecnología aparece como poder externo, incomprensible, casi divino, y el sujeto centroasiático queda atrapado entre el pasado mítico y el futuro desarraigado.
Además, como ya lo he mencionado, hay un correlato entre el ferrocarril y el cohete espacial. El protagonista vive en las inmediaciones no sólo de una estación olvidada de tren, sino que habita cerca de un cosmódromo llamado Sary-Ozek (término que también se usa para denominar el lugar donde vive el protagonista). En kazajo, Sary-Ozek significa Tierras medias de la estepa amarilla. Es como si el autor nos indicara que el protagonista vive en un espacio transitorio que pertenece tanto al espacio exterior como a la tierra abandonada. Burranyi Yedigei sería, en potencia, el cyborg kazajo: criatura fragmentada, que no es ni completamente una entidad tecnológica ni completamente espiritual ni carnal. Por el contrario, es un ser intersticial, cuya experiencia del mundo se arraiga entre las instancias tecnológicas como el ferrocarril y el cosmódromo, lo biológico en términos del cuerpo humano y lo espiritual con forma del folclor kazajo que tanto se menciona en la novela.
*
*
Otro ejemplo del cyberpunk kazajo (en este caso un cyberpunk, si se quiere, periférico) es Baikonur, Earth (2018), un documental silente cuyo tema es la población de Baikonur, la ciudad que estaba cerca del cosmódromo soviético del mismo nombre y desde donde salían todas las misiones espaciales de la URSS. Dirigido por Andrea Sorini, es un documental sin voz en off, sin entrevistas, sin narrativa lineal. Sólo imagen y sonido. Registra el entorno del cosmódromo de Baikonur —el primero y más grande del mundo— enclavado en el desierto kazajo. Aquí no hay ciencia ficción, sino tecnología devenida ruina. Cámaras fijas observan trabajadores, vacas, máquinas inactivas, rituales musulmanes y lanzamientos espaciales que ya no impresionan.
Lo cyberpunk aparece no por exceso de tecnología, sino por su presencia espectral. Los cohetes no son símbolos de futuro, sino prótesis del pasado. La vigilancia no es cibernética, sino atmosférica: los planos aéreos recuerdan que el ojo que ve no es humano. La voz del poder no se escucha, pero se siente: en las restricciones de movimiento, en las zonas cerradas, en los paisajes vacíos. Baikonur, Earth revela que el sujeto kazajo vive dentro de una interfaz geopolítica: la tierra como infraestructura codificada. La estepa es observada, medida, dividida. El cuerpo del trabajador —modesto, ritualista, solitario— está ya subsumido en una red invisible. No es hacker, no es rebelde, pero tampoco es libre. Es, como dice Donna Haraway (2012), un cyborg resignado: producto de una colonización que ya no necesita cuerpo a cuerpo, sino mirada desde el satélite.
*
*
Me parece que esta cinta es una posible demostración del cyberpunk sin futuro. Un cyberpunk que se arraiga en mayor grado en la ruina, en el colapso y en la memoria de un pasado tecnoindustrial. Con todo, creo que no podemos hablar de un cyberpunk kazajo en el sentido clásico. No hay grandes producciones ni literatura de género ni utopías tecnológicas fallidas. Pero hay algo más interesante: una ontología del residuo, una espiritualidad post-tecnológica y una visualidad hecha de polvo, circuitos muertos y cuerpos vigilados. Es una estética que guía las narrativas y producciones audiovisuales desde cierta perspectiva y tendencia.
En resumen, a la pregunta que me hacía al inicio de estas entregas —¿El cyberpunk kazajo existe?— respondo de manera clara: ¡Sí! Pero no es el exceso sino la carencia:
No hay megaciudades, pero sí estepas mapeadas por satélite
No hay rebelión, pero sí resignación operativa
No hay cuerpos modificados, pero sí cuerpos inscritos en redes invisibles
Se trata, quizás, de un cyberpunk de baja frecuencia, hecho de señales débiles, rituales repetidos y dispositivos que ya no prometen nada. Todo lo cual produce un espacio de intersticio entre la tecnología destruida, el cuerpo humano y la espiritualidad como forma de responder a la incertidumbre surgida del colapso de una promesa civilizatoria. El sueño que nunca fue y ya se derrumbó.
**
AQUÍ puedes leer el inicio de la novela de Aitmatov.
****
Juan Manuel Diaz de la Torre
Nací en la Ciudad de México un 11 de octubre de 1985.
Ese día fue viernes y debí nacer a las 6 de la mañana, pero llegué hasta las 8.
Tal vez por eso me gustan los viernes y dormir hasta tarde.
Soy escritor de poesía, cuento, novela y viñeta, aunque mi trabajo diurno es ser profesor e investigador.
En realidad, creo que mi chamba es comunicar: sin importar que sea una reflexión en forma de cuento, un análisis de una película o algún apunte sociológico, lo único que hago es comunicar.
¡COMPÁRTELO!
Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.