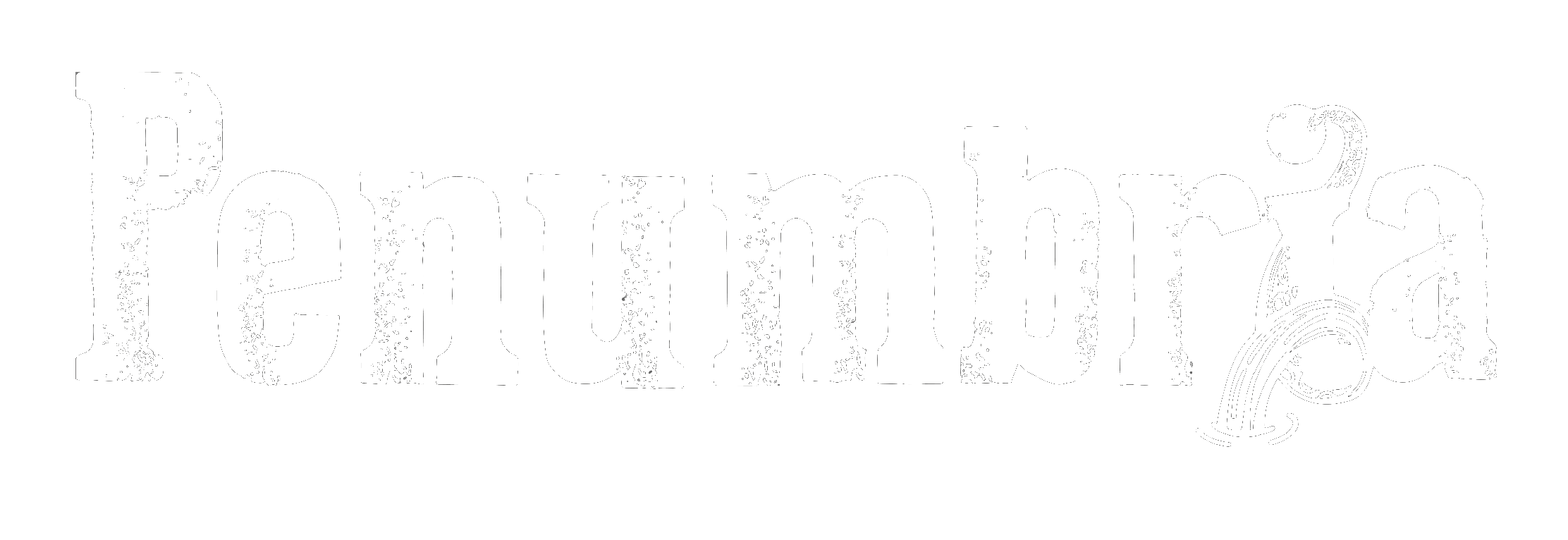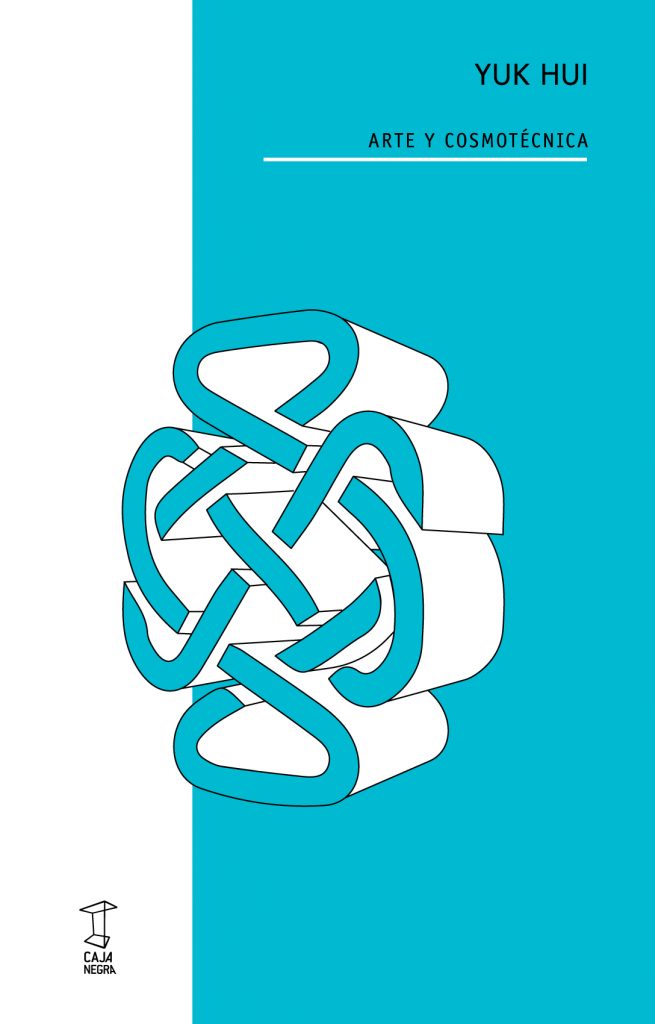¿EXISTE EL CYBERPUNK KAZAJO?
paisaje, residuo y espiritualidad digital en la periferia postsoviética
Juan Manuel Díaz
Esta es la primera entrega de tres donde exploraré la noción de un posible nuevo género: el cyberpunk kazajo. Tal vez, al lector le parezca mejor —o al menos, mucho más atinado— pensar en si existe una ciencia ficción kazaja, lo cual, efectivamente, sí creo. Sin embargo, me parece que es más rico pensar concretamente en el cyberpunk. ¿Por qué? Bueno, por un lado, soy aficionado a este género y, por el otro, porque le doy su autonomía. Mi apuesta más radical es que el cyberpunk deja de ser circunscrito a la ciencia ficción y que se ha vuelto un género en sí mismo. Una estética rebelde que siempre oscilará entre la domesticación de impulsos rebeldes al interior del capitalismo por medio de pesimismo y la continua rebeldía hacia el mismo sistema totalitario. Dicha oscilación traerá consigo la creación de un cyborg como arquetipo del género: un ente que, ante su propia domesticación (representada con la in-coporación —hacer cuerpo— de elementos tecnológicos que se vuelven prótesis físicas y simbólicas), trata de resistir el sistema; sin importar que esa resistencia implique la resistencia de su propio cuerpo hasta el grado de su propia aniquilación. Esto es, en suma, como defino el cyberpunk: un género de ficción que relaciona la penetración de la tecnología cibernética, digital y postindustrial en el cuerpo como alegoría del sometimiento del sujeto al capitalismo. Sus herramientas de resistencia son aquellas dadas por el propio capitalismo.
*
*
Entonces, me desembarazo de la pregunta de una ciencia ficción kazaja, preguntándome mejor por la manera en que las tecnologías —pasadas, presentes y futuras— han atravesado al cuerpo de la sociedad kazaja, que lucha por subsistir en la estepa desértica. No importa si son tecnologías de la época espacial, atómicas, industriales, digitales o de cualquier otro tipo. El cyborg tiene dos mandatos: sobrevivir y resistir.
Decir cyberpunk kazajo es invocar una figura ambigua, casi fantasmática. No porque no existan cuerpos conectados, paisajes ruinosos o sujetos colonizados por algoritmos y pantallas —todo eso está ahí—, sino porque falta aún una coagulación estética, una constelación formal que podamos identificar como tal. Pero si no hay un canon, sí hay síntomas. Y si no hay manifiesto, hay ruina, retazo, glitch: signos de una sensibilidad en formación. Sería pensar entre el desierto y el dato, un cyberpunk sin cyber.
Kazajistán carga sobre su tierra el peso de ser laboratorio geopolítico. Desde los experimentos nucleares en Semipalátinsk hasta el cosmódromo de Baikonur, el territorio ha sido un campo de pruebas de modernidades ajenas: soviéticas, neoliberales y ahora también chinas. La tecnología nunca fue promesa propia sino injerto foráneo, y el sujeto kazajo emerge así como una criatura mutante: ni plenamente posmoderno ni del todo poscolonial. Aquí, como en el cyberpunk ruso, no hay futuro prometido, sólo presente reciclado.
*
*
Dicho de otra forma: a falta de neón, óxido. Es la declaratoria del residuo como estética. Si el cyberpunk clásico imagina megaciudades y pantallas omnipresentes, el posible cyberpunk kazajo —si existe— opera desde una lógica opuesta: silencio, campo abierto, ruina. Obras como Baikonur, Earth (Andrea Sorini, 2018) o The Wounded Angel (Emir Baigazin, 2016) ofrecen claves valiosas. Ambas filman lo que podríamos llamar estética del residuo digital: los objetos tecnológicos no son herramientas de emancipación, sino restos de un futuro fallido.
En Baikonur, Earth, el cosmódromo soviético, aún operativo, se muestra como dispositivo espectral: cadáver de la era espacial, hoy cuerpo vigilado y vigilante. Su vigilancia no es cíberseguridad, sino cuidado del mito tecnológico como ruina nacional.
*
*
En The Wounded Angel, Baigazin ofrece una puesta en escena de la postmodernidad sin glamour: adolescentes atrapados en escuelas, campos y hospitales, bajo instituciones que los vigilan y los forman —o deforman—. Aquí la cámara funciona como prótesis institucional, la mirada como forma de control, y el cuerpo adolescente como interfaz pasiva de un orden invisible. No hay aquí hackers, pero sí una tecnología del poder.
*
*
Lo interesante en el caso kazajo es que la tecnología no reemplaza la espiritualidad, sino que la absorbe. La figura del chamán surge de la prótesis ruinosa tecnológica, se crea una espiritualidad intersticial entre la imagen del cosmos como promesa civilizatoria, las telecomunicaciones y ritos de la religión tradicional: el tengrinismo. En suma, es una subjetividad distribuida a partes iguales entre estos elementos mencionados.
El sujeto kazajo no deviene cyborg desde la ingeniería, sino desde el sincretismo: mitología tengri, trauma soviético, gadget chino. En este sentido, se puede hablar más de una sujetalidad posthumana periférica, en el sentido que da Yuk Hui al concepto de cosmotécnica: toda tecnología está atravesada por cosmologías locales. Aquí, la prótesis no es simplemente un aparato técnico, sino una prolongación mística. Un dron sobrevolando las estepas no es sólo una cámara: es un nuevo ojo chamánico. No ve desde arriba como el panóptico, sino como el espíritu. Su visión, descentralizada y flotante, forma parte de lo que Gómez Camarena y Aguilar llamaron aletósfera: atmósfera de gadgets que intermedian entre percepción y deseo. En este entorno, la mirada es tecnología y religión a la vez.
*
*
En este posible género naciente no hay rebelión, sólo resignación operativa. El cyborg kazajo —si existe— no es el hacker subversivo de McKenzie Wark, sino un operador resignado, un técnico de telecomunicaciones, una cruza de salaryman japonés, técnico postsoviético y burócrata alienado atrapado entre una pantalla de Huawei y un tanque de gas ruso. Su cuerpo no es resistencia, sino plataforma: se conecta, pero no elige. Su subjetividad es una función, no una intención.
No encontramos aquí el neón de Akira ni los implantes de Ghost in the Shell ni la ironía de Pelevin. Pero sí una ontología del residuo, una espiritualidad conectada, una tristeza funcional. Si el cyberpunk japonés es estética del trauma tecnificado y el ruso es ontología de la oxidación, el kazajo bien podría ser tecnomisticismo resignado: cuerpos sin logos, pero aún vibrantes de datos.
Entonces… ¿Existe? No en el sentido clásico. Pero existe como potencial, como estilo latente, como sensibilidad entre ruinas que aún no ha encontrado su forma definitiva. No hay todavía un “Blade Runner kazajo”, pero sí un campo fértil de imágenes, experiencias y subjetividades cyborg periféricas esperando articulación estética. Lo kazajo aún no se codifica como cyberpunk, pero se enuncia desde el mismo lugar: el cuerpo como residuo, la mirada como control, la tecnología como ruina. Es un cyberpunk sin cyber, pero sí con punk, polvo de uranio, conexiones inestables y una fe que ha mutado en interfaz.
****
Juan Manuel Diaz de la Torre
Nací en la Ciudad de México un 11 de octubre de 1985.
Ese día fue viernes y debí nacer a las 6 de la mañana, pero llegué hasta las 8.
Tal vez por eso me gustan los viernes y dormir hasta tarde.
Soy escritor de poesía, cuento, novela y viñeta, aunque mi trabajo diurno es ser profesor e investigador.
En realidad, creo que mi chamba es comunicar: sin importar que sea una reflexión en forma de cuento, un análisis de una película o algún apunte sociológico, lo único que hago es comunicar.
¡COMPÁRTELO!
Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.