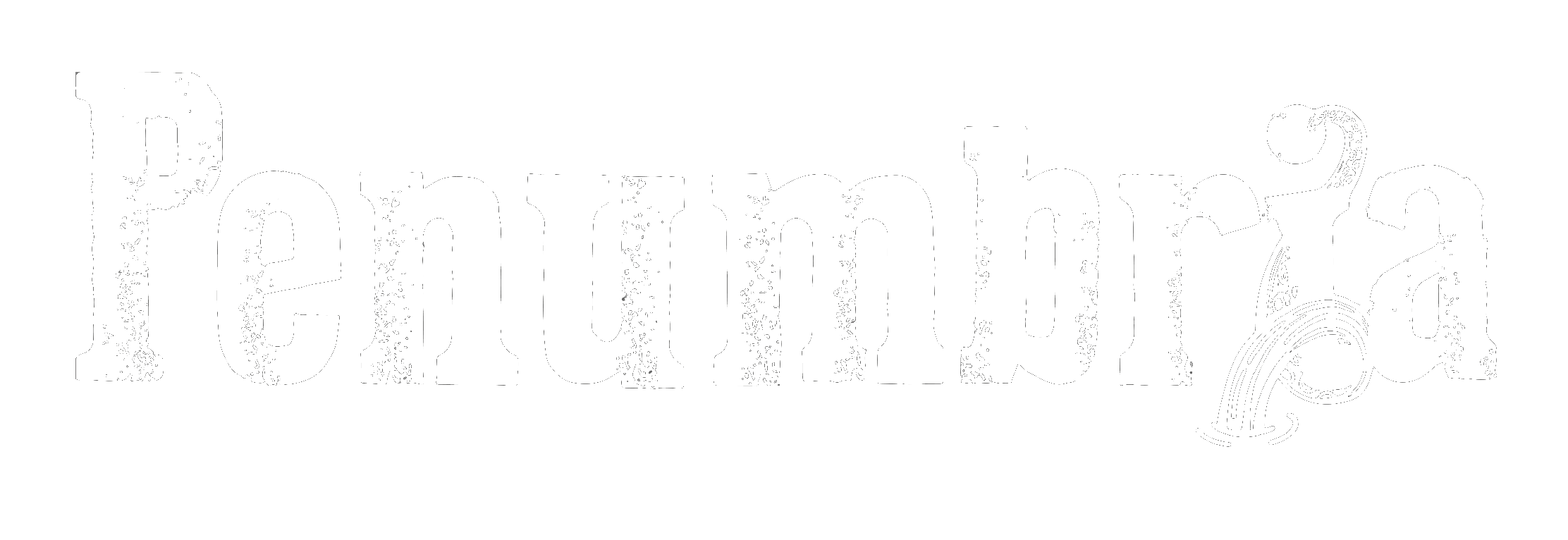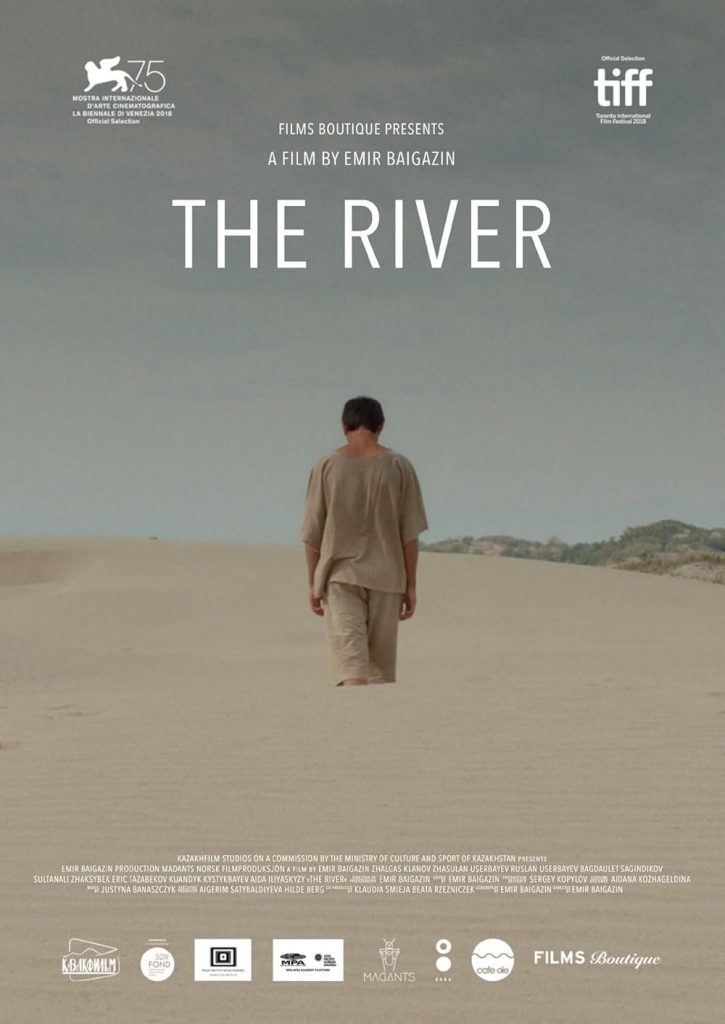EL CYBERPUNK KAZAJO
resaca post-soviética, redes chamánicas y estética de la estepa codificada
Juan Manuel Díaz
Esta es la segunda entrada que le dedico al cyberpunk kazajo. Lo cual, como lo mencioné en la primera entrada, de fondo es la interrogante de pensar en un cyberpunk como género más allá de la ciencia ficción. ¿Todo cyberpunk es ciencia ficción? Me parece que preguntarme por el cyberpunk kazajo sería un primer esfuerzo para contestarme esa pregunta. Lo cual trae a colación: ¿por qué preguntarse por la independencia del cyberpunk? Un género cinematográfico no es otra cosa que una manera en que una sociedad se explica a sí misma, es la manera en que colectivamente crea significados, los comparte y, a partir de aquí, crean representaciones colectivas. De estos significados y representaciones nacen las instituciones y formas de relacionarse. Creo que el cyberpunk puede ser una estética que está naciendo y está articulando nuevas representaciones y significados, los cuales, a su vez, ayudarán a que la sociedad kazaja se explique a sí misma.
Pensar el cyberpunk kazajo no es simplemente buscar neones en Almaty o androides en los mercados de Karaganda. No se trata de estetizar la pobreza postindustrial ni de convertir las ruinas soviéticas en fondos de videoclip. El cyberpunk kazajo debe leerse como una estrategia visual-ontológica para representar la herida abierta de una nación fracturada entre memorias de uranio y promesas de silicio. No hay aquí un manifiesto, sino una escritura residual: código impreso sobre ruinas.
El trauma atómico se vuelve un umbral simbólico. Así como Hiroshima constituyó el punto de origen sensible del cyberpunk japonés, la historia del Kazajstán nuclear, con Semipalátinsk como epicentro de pruebas soviéticas, forma el ADN tóxico del cyberpunk kazajo. El cuerpo irradiado se convierte en interfaz: no entre hombre y máquina, sino entre hombre y tierra contaminada. El cyborg kazajo no nace del laboratorio capitalista, sino del laboratorio militar soviético. Su carne es campo de pruebas.
Al igual que el salaryman japonés, el cyborg kazajo es un sujeto sometido. Pero su sometimiento es doble: por el autoritarismo postsoviético y por el capitalismo extractivo global. Mientras en Japón el cuerpo es pantalla, aquí es tierra: piel yerma, habitada por espectros radiactivos y sueños de conexión satelital. En la estética visual kazaja, la tecnología no aparece como prótesis occidental, sino como extensión bastarda del chamán. El cyborg no es un ingeniero ni un hacker, sino una figura híbrida: mitad técnico de telecomunicaciones, mitad descendiente de los tengriistas. Sus conexiones no sólo son a redes digitales, sino a redes míticas. El shaman-cyborg no hackea códigos, sino ritualiza los residuos. En obras como Baikonur. Earth(Andrea Sorini, 2018) o inclusive las no tan obvias The River (Emir Baigazin, 2018) o The Needle (Rashid Nugmanov, 1988), los paisajes postindustriales son leídos como tableros de invocación: las antenas no sólo transmiten datos, también canalizan voces de ancestros pixelados. Aquí, el dataísmo espiritual que Susan Napier detecta en Japón encuentra su par no en la religión, sino en el sincretismo místico post-ateo kazajo.
*
*
Hay, pues, un chamanismo digital que nos lleva a pensar en que los sujetos se ven obligados a convertirse en cyberchamanes con prótesis decaídas. Dicho de otro modo: para navegar el ambiente de incertidumbre provocado por el colapso de las instituciones, el sujeto se vuelve este cyberchamán. Debe conocer lo mismo: internet, la burocracia postsoviética, el neoliberalismo, los vestigios industriales de la era soviética y el neopaganismo expresado en el renacimiento de religiones ancestrales.
Tal vez, sería mejor pensar en una estética cyberjunk con ruinas, primero industrializadas, pero ahora informatizadas. ¿En qué sentido? En que se vuelven datos y estéticas para obras de arte, videos musicales, videos de TikTok que buscan explotar la estética de la decadencia soviética. El cyberpunk kazajo opera en una estética de la oxidación similar a la rusa: silos abandonados, hangares vacíos, equipos soviéticos reinterpretados como instalaciones artísticas o backdrops de video. Pero a diferencia de la melancolía rusa, el kazajo recodifica: convierte la chatarra en plataforma. No hay nostalgia, sino reciclaje. El óxido no se llora: se anima.
*
*
Aquí aparece una diferencia clave: si el cyberpunk japonés tematiza la fusión con la máquina desde la ansiedad estética (como mutación y horror corporal) y el ruso lo hace desde la derrota simbólica (tecnología como ruina), el kazajo la convierte en juego: la prótesis no sustituye ni asimila, sino que adapta. El cyborg kazajo es más trickster que mártir, más pastor conectado que obrero alienado. Y en todo esto ocurre que las visualidades, entendidas como las formas de mirar y producir imágenes, no están centralizadas. No es la política pública japonesa que impulsa el anime, cuyo mandato es que Japón se represente bajo una forma visual concreta, o la forma pulida cyberpunk neoliberal de Hollywood cuidadosamente diseñada para verse ruinosa cuando es completamente nueva.
En la estepa, toda mirada se dirime con otras para tratar de construir algún tipo de coordenada que sirva para navegar la desolación presente. En Kazajistán, la mirada no se concentra en la pantalla, sino que se disgrega en el paisaje. La imagen no es de close-up, sino de campo largo. El drón sustituye a la cámara portátil. La interfaz es aérea, no íntima. La vigilancia es atmosférica, más próxima a la aletósfera de Gómez Camarena que a la paranoia urbana del anime japonés. Aquí la escopofilia toma otra forma: el sujeto kazajo se ve observado desde el cielo; no por cámaras corporativas, sino por satélites, por cielos cargados de historia. La endocolonización de Virilio no ocurre aquí por gadgets portátiles, sino por coordenadas geopolíticas: el cuerpo es mapeado como territorio a controlar, no sólo a modificar.
*
*
El archivo colonial soviético fue reemplazado por el algoritmo de la inversión extranjera. Las minas que antes explotaba Moscú ahora están en manos chinas, canadienses o corporaciones sin rostro. El cyberpunk kazajo visualiza esta continuidad colonial desde la interfaz del residuo. El sujeto es cyborg porque su cuerpo ya no le pertenece: fue codificado en los acuerdos de privatización de los 90. Tal como expone Haraway, el cyborg es una blasfemia al mito del origen. En Kazajistán, esta blasfemia se encarna en una subjetividad sin mito fundador. El nacionalismo postsoviético se disuelve en la estética del glitch: lo kazajo es aquello que no encaja ni en lo ruso ni en lo occidental, sino que aparece como bug cultural. La lengua, el alfabeto, los iconos: todo es fluctuante, como en Serial Experiments Lain.
*
*
En conclusión, si existe un cyberpunk kazajo —o al menos en Asia Central—, no muestra una ciudad neón, sino que es la ruina del cosmódromo de Baikonur entre polvo, el uranio y WiFi, resultado del trauma colonial y la datificación de la estepa. La conversión de un territorio natural en espacio de generación de información, y éste, a su vez, en una estética para videos de TikTok.
El cyberpunk kazajo es la estetización del fracaso del Estado como proyecto tecnológico. El cyborg no es futuro, es residuo con WiFi. No hay aquí utopía ni rebelión heroica, sino una melancolía operativa: vivir entre la señal intermitente del 4G y el rugido espectral de una bomba probada hace 40 años. Así como el ruso transforma la distopía en contraestética y el japonés en loop estético, el kazajo la convierte en ritual de supervivencia. La única esperanza no está en el mañana, sino en los scripts olvidados de sus propios sistemas rotos.
****
Juan Manuel Diaz de la Torre
Nací en la Ciudad de México un 11 de octubre de 1985.
Ese día fue viernes y debí nacer a las 6 de la mañana, pero llegué hasta las 8.
Tal vez por eso me gustan los viernes y dormir hasta tarde.
Soy escritor de poesía, cuento, novela y viñeta, aunque mi trabajo diurno es ser profesor e investigador.
En realidad, creo que mi chamba es comunicar: sin importar que sea una reflexión en forma de cuento, un análisis de una película o algún apunte sociológico, lo único que hago es comunicar.
¡COMPÁRTELO!
Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.