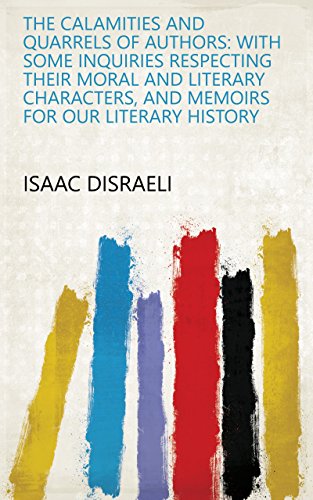LA LOCA DEL ÁTICO Y OTROS MISTERIOS VICTORIANOS
Todo lo que deberías saber sobre las mujeres escritoras del siglo XIX
II
Aglaia Berlutti
LA VOZ Y EL SILENCIO: LA OPCIÓN DE LA ESCRITORA LOCA
La mujer escribe inclinada sobre el escritorio de madera. Los hombros rígidos, las manos manchadas de tinta. Pero sonríe, el corazón latiendo muy rápido por un tipo de emoción que rara vez experimenta. Escribe, mientras las palabras brotan de la pluma barata en borbotones, como si un fuego iniciático y desconocido brillara entre los dedos apretados. Escribo, piensa mientras sonríe, los ojos doloridos por la tenue luz de la vena, la espalda encorvada hasta lo abrumador en la silla sin forma. El pulgar quemado, el anular con la piel llena de ampollas por la presión de la madera. Escribo.
Para el siglo XIX, la autoría femenina era una figura legal difusa en Europa, sobre todo en Inglaterra, país en el que el fenómeno de la “escritora loca” tuvo el mayor auge. Cualquier producción artística creada por una mujer era, en parte, responsabilidad y propiedad del padre, el marido o, en caso de faltar ambos, el hermano mayor. De modo que en buena parte del continente la noción de la mujer que crea (o que era capaz de sostener una producción artística coherente en cualquier ámbito) no sólo era algo imposible, sino también poco comprensible. De hecho, ninguna mujer podía ejercer derechos legales de compra y venta, poseer por cuenta propia alguna propiedad o reclamar regalías, lo que obligaba a buena parte de las mujeres escritoras a crear en lo doméstico y asumir que su obra sería parte del mundo masculino por necesidad.
Pero lo realmente interesante de semejante rigidez legal — que además desconocía la capacidad de la mujer para dedicarse al ámbito del arte — fue el hecho que obligó a una buena parte de las escritoras de la época a recrear la situación en sus obras. Por ejemplo, en Jane Eyre de Charlotte Brontë (que en su momento fue publicada por la editorial Smith, Elder & Company, bajo el seudónimo de Currer Bell) el personaje de Bertha Mason fue un símbolo directo de la locura, pero también de la ausencia de límites y una búsqueda de libertad desesperada que se entremezcla con la necesidad de la autora de expresar — de un modo u otro — el peso que le causaba el anonimato. Bertha (que en la novela es, de hecho, el obstáculo para la felicidad de la protagonista) tiene una extraña visión del bien y del mal, lo cual brinda a su ambigüedad una connotación metafórica. Bertha no es sólo la locura encarnada, sino el reflejo que convierte a Rochester en el héroe estereotipado de las novelas de la época. Pero Charlotte juega fuerte y analiza a Bertha desde varios tipos de sustratos: no sólo es la mujer contenida y disminuida por la locura — una figura habitual en la Europa de la época — sino, además, de ella depende el movimiento real de lo que ocurre dentro de la trama. Como si eso no fuera suficiente, su encierro tiene mucho de simbólico: a Bertha la consume la locura y, para Jane, es una figura paradójica. Entre ambas hay una considerable distancia y, también, un intrincado juego de espejos que analiza y convierte la percepción sobre la figura femenina a extremos casi dolorosos. Mientras Jane languidece y aguarda, Bertha desespera. Y es esta correlación de sentimientos — la electricidad latente que depende de la muerte de una para la felicidad de la otra — lo que hace a la historia una mezcla de metáforas y una durísima crítica contra la sociedad restrictiva en la que fue publicada.
El caso de Jane Eyre no pasó inadvertido: en 1979 Sandra Gilbert y Susan Gubar analizaron el texto y otros tantos bajo la perspectiva feminista en el libro La loca del desván: La escritora y la imaginación literaria del siglo XIX. El texto, convertido en icónico al momento de brindar sentido a la escritura de la mujer en el siglo XIX, reflexiona sobre la incapacidad de la mujer para mostrarse fuera de los estereotipos masculinos en un mundo literario dominado por hombres. Para ambas autoras, la mayoría de los personajes femeninos debían debatirse entre el “ángel” — desapasionado y sumiso , mucho más cercano a la mujer ideal del período victoriano— o “al monstruo” — su contraparte y némesis, apasionado y sensual. Jane Eyre, con toda su historia trágica a cuestas, parece ser el prototipo de la mujer que la cultura europea deseaba ver reflejada en las novelas y relatos de la época, aunque en realidad se trata de algo más complejo. Amable, decorosa, pálida, sufrida… era el rostro de la beatitud que se expresaba como parte de algo más elaborado y complejo sobre lo femenino, que no llegaba a mostrarse del todo y se confinaba bajo la percepción de “la perfección”. En cuanto al monstruo — como La mandrágora de Hanns Heinz Ewers y la misma Bertha de Brontë — era sensual, apasionado, rebelde y decididamente incontrolable: cualidades inaceptables para la época victoriana pero, sobre todo, para la percepción y la configuración de la identidad femenina de la época.
Pero Brontë apostó a crear algo nuevo y, quizá por ese motivo, su obra trascendió la mera idea de la novela trágica al uso. Con sus inconfundibles elementos góticos — no faltaban cumbres pedregosas y hostiles, personajes retorcidos y damiselas en desgracia —, dotó a su Jane de una profunda personalidad que rompió el estatus establecido sobre la posibilidad del “ángel” y sus implicaciones. Porque aunque Jane es una mujer delicada, llena de dolores y exquisita en su vulnerabilidad, también es apasionada, independiente y valiente. No sólo lucha contra el estándar de la mujer en su época — incluso contra el rasante clasista que podría haberla confinado a ser simplemente un modelo de conducta genérico —, sino que además utiliza la ira, la cólera y el dolor para recorrer su camino hacia el futuro. De la misma manera que Bertha (atrapada en la locura, llena de sufrimientos y violencia espiritual), Jane se mira a sí misma desde un reflejo de portentoso poder. Incluso desde la Escuela Lowood se llama “niño”, un evidente intento de Brontë por dejar claro — y romper el canon — que su personaje era algo más que una excusa para el héroe y sus dolores mundanos. La decisión de Brontë de mezclar al “ángel” y al “monstruo” en personajes matizados y estratificados fue un acto de sublevación sin precedentes que abrió una grieta en la literatura que permitió a otras tantas mujeres hacer lo mismo. Resuelto el problema del “monstruo”, Brontë brindó a todas las escritoras que siguieron su ejemplo a crear un tipo de personaje más ajustado a la mujer extraordinaria — basada en la apoteosis de los sentimientos — que al reflejo simple de lo femenino ideal que por siglos fue el único acercamiento posible al tema.
LA PLUMA ESCONDIDA: EL MISTERIO DE LA MUJER QUE ESCRIBE
La joven miró con los ojos muy abiertos la hoja que le extendía su padre. Su nombre brillaba en caracteres casi rudimentarios y mal impresos. Pero era su nombre, junto a sus poemas. Miró el pequeño facsímil con la sensación de que las largas horas de vigilia, miedo y dolor de pronto valían la pena. Su voz escapa de entre las sombras. Podía llamarse escritora.
En su libro Las calamidades del autor, publicado en 1812, Isaac Disraeli insiste en que “de todas las penas que puede sufrir un personaje femenino, nunca sufrirá más que la autora que le dio vida”. La rarísima frase encierra la forma de cómo buena parte del mundo literario comprendía la labor de la escritura en una época en que el impulso creativo era un estigma. En un mercado literario compuesto esencialmente por hombres y controlado hasta el último paso por hombres, la mujer escritora debía atravesar un violento estandar de crítica que la convertía en un sujeto improbable de producción imposible. A pesar de eso, a finales del siglo XIX (para ser más exactos, entre los años 1871 y 1891) el número de mujeres que se autodenominaban escritoras en el censo de Londres pasó de 255 a 660, una cifra tan alta que llevó a la cámara de los Lores a escribir un reclamo sobre “la permisividad de los maridos y los padres”. En el corto sermón se instaba a los “tutores masculinos” a “prestar especial atención” a las actividades creativas femeninas, “siendo que su aumento anuncia descontrol y sin duda impudicia”.
No se trata de una frase casual, por supuesto. Buena parte de las escritoras victorianas comenzaron sus carreras en el mundo de la literatura gracias a la colaboración y el apoyo de los hombres de su vida. Elizabeth Barrett Browning (1806–1861) publicó por primera vez su epopeya homérica La batalla de Maratón en una edición privada publicada por su padre y que tuvo veinte ejemplares. Con todo, siendo que el mundo editorial continuaba siendo caótico y no se encontraba estructurado bajo legislación alguna que regulara sus límites y capacidades, el mero hecho de ser publicada convirtió a la jovencísima poeta de apenas trece años en escritora.
Lo mismo ocurrió con Christina Rossetti (1830–1894), que publicó su primera selección de poemas a los diecisiete años gracias al esfuerzo de su abuelo, que logró imprimir la colección y lograr su venta en diversas librerías. También, ambas poetas tuvieron acceso a revistas como la New Monthly Magazine, que publicó poemas selectos de tanto una como otra autora, lo que se convirtió en un hito de su época. Para Rossetti, la situación se volvió más elaborada y cercana al ámbito artístico cuando comenzó a participar como colaboradora directa en la revista Pre-Raphaelite The Germ, fundada por su hermano Gabriel y que acogía y publicaba todo tipo de textos relacionados con el arte y la belleza utópica de la época.
Las escritoras se volvieron cada vez más audaces: Margaret Oliphant (1828–1897) escribió su primera novela a los dieciséis años y la envió a varias editoriales bajo seudónimo, en donde fue publicada de inmediato. A los veintiuno escribió y publicó Pasajes en la vida de Margaret Maitland (1849), que se convirtió en un éxito instantáneo que se reflejaría en Katie Stewart (1852), una novela episódica publicada por la revista especializada Blackwood. Una y otra vez las mujeres escritoras encontraron en la publicación de revistas y privadas un medio de acceder al gran público y, aunque la mayoría terminaría por escribir bajo seudónimo a pedido de grandes editoriales, su esfuerzo abrió una puerta para la literatura femenina, que nunca volvió a cerrarse.
LA LOCA, LA SANTA, LA PUTA, LA MUJER QUE ESCRIBE
La mujer escribe con rapidez, el teclado de la portátil suave y silencioso bajo la yema de sus dedos. Frente a la ventana, la ciudad pende sobre la noche, brillante y severa, pero hermosa. Y la mujer escribe, con el corazón lleno de una emoción que nadie más podrá entender. Las palabras escapando de los dedos entreabiertos, elevando montañas y mundos imposibles. Respondiendo preguntas secretas. Escribo, piensa. Y sonríe. Escribo, dice mirando la pantalla y siente un tipo de alegría secreta que quizá poca gente podrá comprender en realidad.
Sandra Gilbert y Susan Gubar utilizaron a la Bertha de Brontë como una forma de mostrar a la loca escondida que durante el siglo XIX fue el símbolo de la mujer creativa. Una figura enloquecida, salvaje, maravillosamente viva, capaz de romper todas las reglas y disposiciones con la misma facilidad con que se arrancaba la ropa que le cubría el cuerpo. Una mujer poderosa y tan viva como para construir una mirada hacia la belleza y el poder de crear por completo nueva. Las autoras demostraron que la literatura femenina no es una anomalía ni tampoco subsidiaria de la masculina, sino una que tiene una historia por completo distinta. Una versión inédita de la historia capaz de construir y reconocer el significado de la palabra para la mujer como una forma de liberación y también, un tipo de esperanza.
****
Bruja por nacimiento. Escritora por obsesión. Fotógrafa por pasión.
Desobediente por afición. Ácrata por necesidad.
¡LLÉVATELO!
Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.