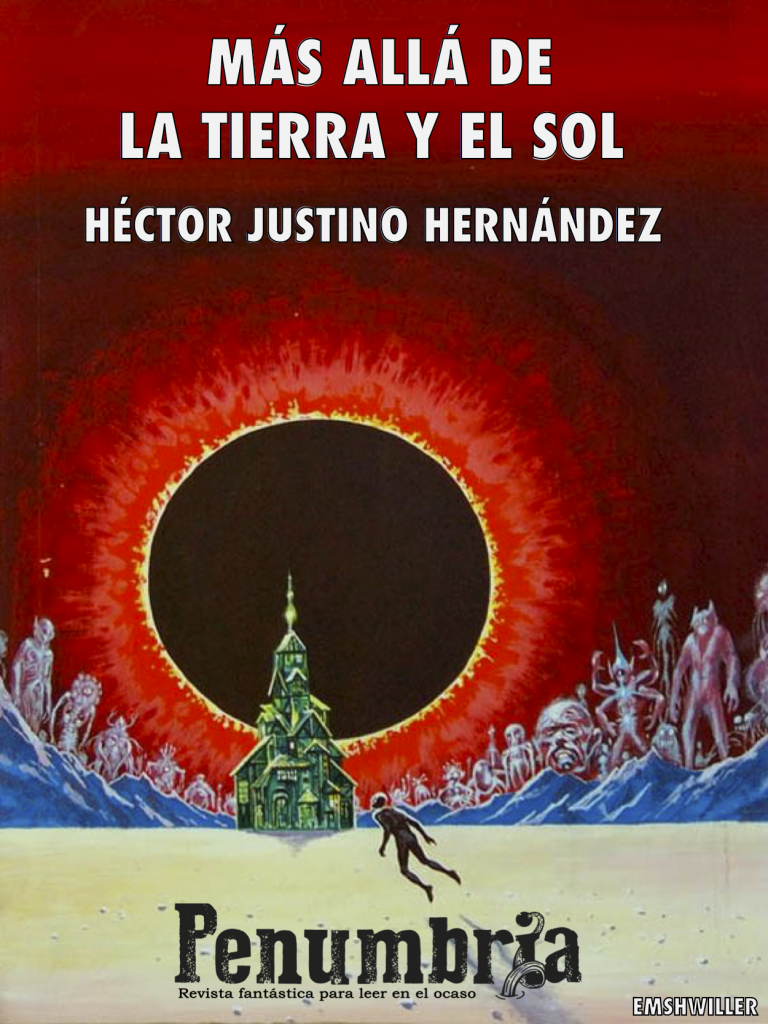MÁS ALLÁ DE LA TIERRA Y EL SOL
Héctor Justino Hernández
MÉXICO
Adelina y yo nos dimos cuenta de que algo no andaba bien cuando la puerta que conducía al sótano cambió de lugar. No fue una diferencia imperceptible, sino una modificación radical, como la que se percibe cuando un foco se funde durante la noche. Así, una mañana de domingo, cuando bajamos a preparar el desayuno, la puerta, que en un principio se encontraba bajo el rellano de la escalera, de frente a la entrada, ahora estaba a un lado, a mano derecha.
Esto nos hizo percatarnos de alteraciones en la infraestructura de la casa que hasta entonces nos habían pasado desapercibidas. Los cerrojos que dejábamos puestos de repente estaban abiertos. Las manijas de las gavetas cambiaban ligeramente de forma. El patrón de un tapiz se modificaba entre un día y otro. Adelina insistió en que se trataba de un espíritu, un poltergeist. Pero yo, escéptico, decidí intentar construir una explicación razonable.
La casa había sido herencia de una tía solterona de Adelina. Esta pariente habitó el lugar toda su vida (cerca de ochenta años) y nunca se había quejado con nadie. Había muerto la primavera pasada y no había dejado testimonio alguno que pudiera ayudarnos. Decidí buscar registros en línea, pero los planos de la propiedad y la construcción habían desaparecido desde 2010. Como si el lugar no existiera. Nadie se había molestado en reponerlos (pensé en el trámite veloz con el notario, las facilidades que tuvimos para conseguir las escrituras). Acudí entonces a la hemeroteca de la ciudad para buscar en recursos físicos una posible respuesta a lo que ocurría. Encontré un periódico de principios de siglo pasado en el que se anunciaba una fiesta de recaudación para la beneficencia. Al lado de las letras estaba la casa, en una foto de pésima resolución. De inmediato noté algo diferente, un detalle que hubiera pasado desapercibo para cualquiera que no tuviera los precedentes que yo tenía. Después de la sorpresa inicial, cuando ya me había decidido a rebuscar en archivos anteriores, sonó mi teléfono. Adelina, con voz trémula, me explicó que aquello había pasado ante sus ojos. Y lo entendí: la casa había cambiado frente a ella.
Salí de ahí apresuradamente. Tomé un taxi de vuelta y al llegar hallé a Adelina en la acera, se mordisqueaba las uñas mientras observaba los autos pasar. Me acerqué a ella y le pregunté sobre lo que había visto. La duela de la cocina, la duela hasta entonces desgastada y sin brillo, se había transformado en loseta nueva. Parecía, dijo, la piel de un camaleón que pasa de un color a otro. No quise huir. No teníamos otro lugar al que ir, pues habíamos gastado el dinero en la mudanza y mi sueldo de maestro no me daba lo suficiente como para comprar otra casa; además, ya comenzaba a anunciarse la noche con en el naranja del cielo y no podíamos quedarnos en la calle.
Decidido, entré a la casa y, plantado a mitad del recibidor, la interpelé como si se tratara de otro ser humano. En respuesta, el silencio. Sin embargo, cuando estaba por rendirme y decidir pasar la noche en un hotel barato, respondió. No fueron palabras, sino una especie de relámpago que brotó de las paredes, una descarga de fricción largamente acumulada. Y vi en ese instante, todo acumulado en imágenes proyectadas sobre mi mente, grandes llanuras donde pastaban bestias gigantes, saurios que lanzaban sonidos agudos por sobre sus cabezas. Vi al hielo matarlo todo como un herbicida y la espesura vegetal convirtiéndose en un blanco aséptico; las bestias desaparecieron y los cielos se tornaron grises. Vi la noche eterna, los nómadas cruzar el plano y refugiarse en su interior. Vi la simbiosis del hombre con la casa, su comunión. Y al gran tlatoani tributando corazones. Y al viejo dios barbudo explorando su interior. Y sentí sus raíces, introducidas en la tierra como nervios de un diente, clavadas igual que columnas eternas, y su tiempo era uno que se perdía en el inicio de todo, más allá de la Tierra y el sol. Y sus cambios que nacían cuando era habitada, como una criatura que se adapta a sus nuevos moradores.
Cuando salí de allí lo supe: nosotros no éramos más que uno de tantos que la habían habitado, uno de los muchos que la habitarían hasta el fin de los tiempos. Por eso cambiaba, se modificaba de acuerdo a la información que obtenía de su entorno. Su proceso era lento pero continuo. Debíamos habituarnos a ella o irnos, porque, como un elefante que pasta en la sabana, seguiría existiendo con nuestra presencia o sin ella.
Al volver donde Adelina ya era noche cerrada. Me senté a su lado y poco a poco infinidad de preguntas surgieron en mí igual que raíces en un árbol: ¿Cuánto tiempo más vivirá? ¿Quién, en otro tiempo y lugar, la había creado? ¿Acaso había existido aún desde antes que el universo? Y, más importante, ¿cuáles serían los derroteros que su evolución tomaría, hacía dónde se dirigirían sus transformaciones?
**
 Héctor Justino Hernández (Córdoba, Veracruz; 1993)
Héctor Justino Hernández (Córdoba, Veracruz; 1993)
Narrador y ensayista.
Publicó Dimorfismo (2019).
Ha aparecido en revistas como Punto de partida, La Palabra y el Hombre, Ágora y Criticismo, entre otras.
Es director general de la revista literaria Tintero Blanco.
Twitter: @hector_justino_hernandez
Instagram: @hector_justino_hernandez
¡LLÉVATELO!
Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.